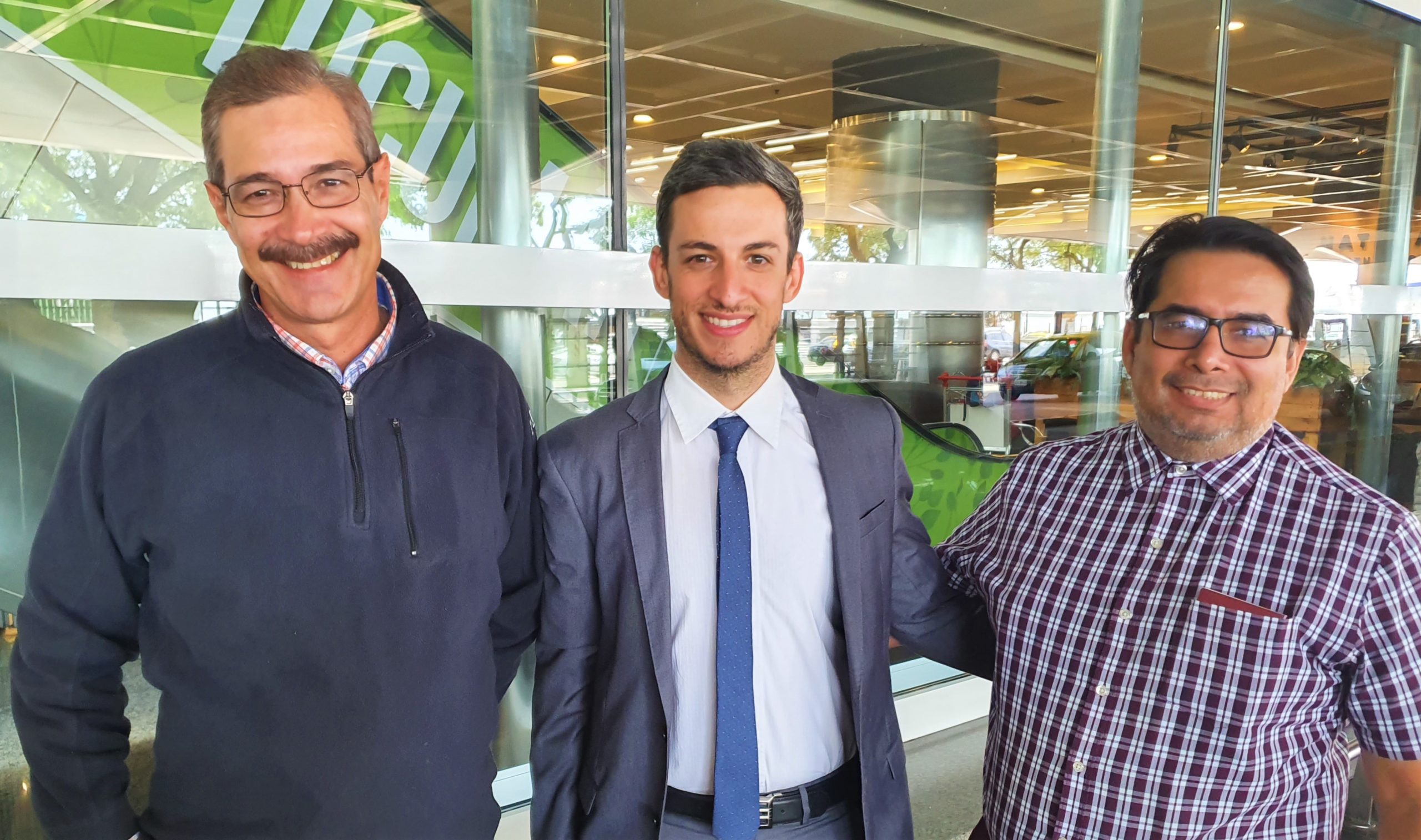
MINERVET S.A. trabaja para ingresar en el mercado boliviano
2 de marzo de 2020
Micosis digestivas transmitidas por alimentos e influencia del uso inadecuado de antibióticos
15 de junio de 2020Las micotoxinas son compuestos químicos de bajo peso molecular generados como metabolitos tóxicos secundarios por una amplia diversidad de hongos. Estos microorganismos pertenecen al filo Ascomyota, vulgarmente conocidos como mohos, destacándose los géneros Fusarium, Penicillium, Alternaria y Claviceps, entre otros. Las micotoxinas son sustancias que, incorporadas en bajas cantidades, presentan implicancias en salud humana y animal, provocando enfermedades de índole crónica y aguda.
De acuerdo con la especie, un hongo puede ser capaz de producir una única como múltiples toxinas en simultáneo. La contaminación de los piensos se encuentra particularmente sujeta a condiciones de temperatura y humedad, donde las regiones más cálidas y húmedas son las que suelen tener la mayor prevalencia en esta problemática. Además, el pH, la actividad del agua, los nutrientes, el tipo de sustrato, el estado fisiológico de la planta y las interacciones microbianas son otros factores que determinan las concentraciones de los inóculos en un alimento. En general, rangos de temperaturas entre 10 a 40°C, pH 8.4, humedad mayor a 40% y actividad de agua de 0.70 son las condiciones en las que los hongos suelen desarrollarse, aunque su crecimiento activo a campo (fase de desarrollo del micelio) se optimiza con temperatura entre los 20-25°C, humedad mayor al 70% y actividad de agua mayor a 0.85.
Es importante mencionar que las micotoxinas pueden ser generadas en distintos momentos sobre los alimentos, donde se estima que alrededor del 22% se producen en la etapa pre-cosecha, en la que los alimentos mantienen mayor concentración de humedad. El resto pueden ser generadas en las etapas post-cosechas, como el secado, el transporte y el almacenamiento.
Existen aproximadamente 400 compuestos identificados como micotoxinas, aunque en la actualidad solo una pequeña proporción recibe especial atención en materia de producción animal. Para su detección se requiere de toma de muestras y procesamientos en laboratorio con tecnología de variada complejidad (técnicas analíticas y de aglutinación), dado que las mismas no pueden ser identificadas a simple vista, como tampoco presentan color o características organolépticas que las hagan detectables en las materias primas. Los alimentos que habitualmente son afectados por mohos, ordenados de acuerdo a su incidencia son: el maíz, el trigo, la cebada, el centeno y la soja.
Efecto de las micotoxinas en alimentación de cerdos
En Iberoamérica, las dietas de cerdos se implementan a base de una variada integración de cereales, donde el principal ingrediente es el maíz, acompañado por soja u otros elementos como el trigo, la avena o la cebada. Coincidentemente, las materias primas que componen las raciones son aquellas que presentan las mayores prevalencias de contaminación por micotoxinas. Estos cereales se implementan por igual en la alimentación de cerdas nulíparas, multíparas y lechones de engorde, por lo que el efecto de las micotoxinas impacta sobre la base de una producción adecuada y económicamente viable.
Entre las micotoxinas frecuentemente encontradas en materias primas para alimentación en cerdos y que presentan importancias por sus efectos adversos a nivel global se encuentran:
- Aflatoxinas: Micotoxina producida por hongos del género Aspergillus. La especie de mayor prevalencia en Sudamérica es flavus. Esta micotoxina presenta más de 20 variedades, siendo las más frecuentes los tipos AFB1>AFB2>AFG1>AFG2. Estos compuestos se encuentran categorizados como sustancias carcinogénicas por la IARC (International Agency for Research on Cancer). En cerdos, además de su efecto hepatocarcinogénico y hepatotóxico, también presentan actividad mutagénica y teratogénica. En lechones pueden producir disminución de la absorción de nutrientes con disminución de la ganancia de peso. Niveles superiores a 800ppm pueden provocar la obtención de lechones con bajo peso al nacimiento y alterar el desarrollo embrionario temprano dado por estrés oxidativo y daño al ADN. En exposiciones crónicas, suelen encontrarse signos de ictericia, petequias en hígado, procesos de degeneración grasa, cirrosis, fibrosis y necrosis centrolobulillar.
- Ocratoxinas: Micotoxinas producidas por hongos del género Aspergillus y Esta micotoxina presenta las variedades A, B y C, donde la primera es la que comúnmente es encontrada en materias primas destinadas a alimentación animal. La IARC clasifica a estos compuestos como posiblemente carcinogénicos. En cerdos, se han observado efectos de nefrotoxicidad, genotoxicidad, embriotoxicidad y teratogénesis, sub-fertilidad en machos e inmunosupresión. En ensayos in vitro, también se ha visto retardadas la maduración de ovocitos de cerdas ante su exposición.
- Fumonisinas: Micotoxina producida por hongos del género Fusarium, aunque se ha determinado que Aspergilus niger también es otra de las principales fuentes. Se encuentra clasificada en 4 grupos (A, B, C y P) y es considerada por la IARC como un posible carcinógeno. El subtipo FB1 representa al más predominante, encontrándose aproximadamente en el 70% de las materias primas analizadas. Los efectos determinados en cerdos son múltiples: bajo intoxicaciones agudas, dadas por niveles superiores a 1000ppm, producen edema pulmonar evidente; y en condiciones de exposición subaguda se la ha asociado con inmunosupresión al afectar los mecanismos de las citoquinas; efectos que llevan a la sub-fertilidad y; también presentan acción a nivel de la barrera intestinal aumentando la permeabilidad a patógenos y reduciendo la absorción de nutrientes.
- Tricotecenos: Micotoxina producida por diversos géneros de hongos, entre los que se encuentran Fusarium, Trichoderma, Trichotecium, Presenta 4 grupos de clasificación, donde sus formas más tóxicas son representadas por el grupo A (T-2 y HT-2) y el grupo B (Nivalenol, Deoxinivelenol/vomitoxina y Fusarenon X). A la variante T-2 y sus metabolitos derivados se los ha asociado con hallazgos de hemorragias necrótico-ulcerativas del tracto gastrointestinal, vómitos, shock y muerte bajo condiciones de intoxicación aguda. Bajo exposición crónica se han observado efectos inmunosupresores y retraso en el crecimiento y la ganancia de peso. La variante DON ha sido históricamente una de las micotoxinas con mayor prevalencia en materias primas en todo el mundo. Su acción se encuentra vinculada a la inhibición de la síntesis proteica, y en cerdos se manifiesta con signos de vómitos, diarreas, distención abdominal y reducción de la ganancia de peso asociada a anorexia. Al encontrarse comprometida la barrera intestinal es frecuente vincular la acción de esta micotoxina con efectos provocados por patógenos secundarios. En relación con la reproducción, los tricotecenos son asociados con eventos de sub-fertilidad generados por el retraso en la maduración y viabilidad de ovocitos, disrupción endócrina y efectos sobre el desarrollo embrionario, habiéndose registrado incluso el nacimiento de lechones con peso y longitud corporal reducido.
- Zearalenonas: Micotoxina producida por hongos del género En base a las biotransformaciones de fase 1 inducidas en el hígado de animales, se obtienen hasta 16 metabolitos diferentes, donde la alfa-zearalenona es la que presenta mayor potencial estrogénico en cerdos. Estos animales son altamente sensibles al efecto de este grupo de micotoxinas. La IARC las clasifica como posiblemente carcinogénicas. En cerdas jóvenes, las zearalenonas actúan como disruptores endócrinos de los estrógenos, provocando sub-fertilidad, retraso en la manifestación de la pubertad, prolongación del ciclo estral, pseudogestaciones, hiperestrogenismos, abortos, reducción del tamaño de las camadas e incremento del número de reproductoras con repeticiones. En machos se han visto efectos de feminización, reducción de la lívido, disminución de la calidad espermática y de la aptitud reproductiva. En lechones recién nacido se ha documentado aumento de la tasa de mortalidad y signos como edema uterino y de la región vulvar, perineal, abdominal y umbilical, que pueden estar acompañadas por necrosis de pezones y prolapso vaginal y/o rectal.
- Micotoxinas emergentes: Los datos actuales sobre materias primas han determinado que la mayoría de las contaminaciones se encuentran provocadas por una combinación de diversas micotoxinas. Existen compuestos que actualmente se analizan y es escasa la información sobre su efecto directo en cerdos. Algunas micotoxinas halladas con frecuencia y poco descriptas son: enniantinas, butenolida, beauvericina, moniliformina, fusaproliferina, culmorina, ácido fusárico, esterigmatocistina, emodina, alternariol y ácido micofenólico, entre otras. La mencionada co-contaminación encuentra implicancia en los potenciales efectos aditivos y sinérgicos de estos tóxicos, que podrían aumentar y exagerar los efectos perjudiciales en porcinos, a comparación de los esperados por la acción de una única micotoxina, tal como se mencionaron anteriormente.

Estimaciones actuales sobre micotoxinas en materias primas de Iberoamérica
Diversos estudios realizados durante el último año (2019) han podido determinar que todas las micotoxinas mencionadas en el presente artículo (aflatoxinas, ocratoxinas, fumonisina, DON, T-2 y zearalenonas) fueron halladas en maíz y en otros cereales que constituyen las materias primas utilizadas para alimentación de cerdos. Este hecho implica que las micotoxicosis aún se mantiene como una de las principales problemáticas vigentes a considerar en nutrición animal. En una apreciación a escala Iberoamericana, los países de Centroamérica fueron los que reportaron las tasas más altas de alimentos contaminados con concentraciones por encima de los límites aceptables (entre el 75 – 100%), mientras que los países sudamericanos reportaron tasas menores. Como referencia, se puede establecer que los valores aceptables para las diversas micotoxinas son: Aflatoxina hasta 20ppb; Ocratoxina hasta 250ppb; Fumonisina hasta 20000ppb; T-2 hasta 500ppb; DON hasta 1800ppb y; Zearalenonas hasta 1000ppb.
El maíz, tal como fue mencionado, es el ingrediente más importante de las dietas de cerdos y aves en Iberoamérica. Entre las muestras analizadas para este cereal, el 90% se determinó con contaminación por fumonisina, seguidas por un 56% con contaminación por DON. El resto de las micotoxinas se encontraron con niveles de presencia por debajo del 30% de las muestras. Sin embargo, para todas las micotoxinas analizadas en maíz, excepto ocratoxina, las concentraciones máximas encontradas, en ocasiones, superaron los limites medios aceptables: aflatoxinas (hasta 63 veces más), zearalenonas (hasta 2.5 veces más), DON (hasta 3.1 veces más), T-2 (hasta 1.4 veces más), fumonisina (hasta 8.5 veces más). En otro estudio realizado para muestras de maíz durante los años 2019- 2020 en 6 países iberoamericanos (Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Perú y México), se determinó que entre el 84 al 100% de las muestras procedentes de esas regiones se encontraban contaminadas con fumonisina, pero en ninguno de los casos se superó el limite medio aceptable. Excepcionalmente en Perú, se observó que el 50% de las muestras de maíz también contenían DON y Zearalenonas.
Respecto a otros cereales, se ha observado que más del 50% de las muestras analizadas para Iberoamérica se ha encontrado contaminadas por afaltoxinas, zearalenonas y DON. Esta última, fue la que mayor prevalencia tuvo en trigo (69%). Incluso, para algunas micotoxinas se observó que los valores hallados en ocasiones superaron los límites medios aceptables en materias primas, como fue el caso de las aflatoxinas (hasta 0.5 veces más) y DON (hasta 2.8 veces más). El resto se mantuvieron con valores inferiores a los límites establecidos y, si bien no implican un riesgo de intoxicación aguda, los efectos crónicos podrían presentarse a medio y largo plazo.
En cuanto al análisis de alimentos terminados, se pudo establecer que más del 40% de las muestras se encontraban contaminadas con zearalenonas, DON y fumonisina, siendo la última la que superó ampliamente los límites medios aceptables (hasta 15.2 veces más). En resumen, los riesgos más altos de contaminación de alimentos en Iberoamérica, actualmente se encuentran dados por la presencia de fumonisinas en primer lugar y DON en segundo lugar.
Estos reportes también han determinado que la contaminación de las materias por múltiples micotoxinas se ha observado en el 85 al 90% de las muestras analizadas, pudiéndose describir más de 10 micotoxinas y metabolitos por muestra. Por otro lado, se calcula que el impacto de una única micotoxina en la dieta puede llegar a provocar la reducción del consumo de alimento hasta en un 14%, acompañado de una pérdida de peso de hasta un 17% en cerdos, mientras que la contaminación múltiple ha provocado reducciones de hasta 42 y 45% respectivamente. Se estima que el impacto económico de las micotoxinas en cerdos puede generar un decrecimiento de la ganancia neta/cerdo en el rango de los 1.6 a 10.9 dólares.
Efecto de los adsorbentes minerales: el POLISILICOL
Tal como se ha detallado en los apartados anteriores, cabe destacar que la presencia de micotoxinas no es un evento excepcional, sino más bien de índole natural en los alimentos destinados a consumo animal. Uno de los métodos más empleados a la hora de reducir la carga de micotoxinas en alimentos consiste en la incorporación de secuestrantes capaces de unirse eficazmente a estos compuestos químicos, impidiendo su temprano efecto y absorción a nivel intestinal. Los aluminosilicatos son una de las tecnologías implementadas para tal fin, y derivan del grupo de arcillas naturales como la bentonita.
El polisilicol es una molécula generada a partir de un proceso de activación de estas arcillas, que además de estar compuestos por silicatos alumínicos, presentan la incorporación de iones de calcio y sódio intercalados entre los iones de aluminio, provocando un aumento de la distancia entre los iones de silicio, lo que mejora la capacidad de adsorción. Esta mejora deviene de los numerosos puntos de enlaces libres a ser ocupados por las micotoxinas presentes en el alimento, mediante el establecimiento de uniones de puentes de hidrógeno entre las terminales hidroxilo de las micotoxinas con los átomos de oxígenos libres del polisilicol.
El polisilicol confiere múltiples ventajas. Por un lado, al ser una estructura tridimensional, presenta numerosos sitios de unión, por lo que las dosis a implementarse suelen ser reducidas, teniendo en cuenta la calidad de las arcillas. También presentan un amplio espectro de unión a micotoxinas de diferentes grupos, lo que implica una real importancia, teniendo presente que, en la actualidad, aproximadamente el 90% de los alimentos se encuentran contaminados con aproximadamente 10 o más metabolitos tóxicos. Ante esta situación, el uso de secuestrantes específicos implicaría una baja eficiencia o un aumento en la inversión para la incorporación de otros aditivos con efectos más amplios. Finalmente, el polisilicol permite un manejo seguro dada su nula toxicidad, su fácil incorporación al alimento y su alta estabilidad a diversos pHs del tracto gastrointestinal con bajos índices de desorción.
AISEN es la línea de productos secuestrantes de micotoxinas elaborados por MINERVET S.A. Estos captadores están constituidos a base de polisilicol procedente de bentonitas naturales de calidad alimentaria con alto grado de pureza. Los ensayos realizados con AISEN han determinado que es eficaz en la adsorción de una elevada proporción para un variado espectro de micotoxinas. Para materias primas contaminadas con micotoxinas (Aflatoxinas: 140ppb; Ocratoxina:500ppb; Zearalenonas: 3000ppb; DON: 3000ppb; T2: 800ppb) se obtuvieron los siguientes índices de eficiencia de adsorción final:
| Micotoxina | Eficiencia de Adsorción (%) |
| Aflatoxina | 99.31 |
| Ochratoxina | 80.05 |
| Zearalenona | 71.61 |
| DON (Vomotoxina) | 83.51 |
| Toxina T2 | 75.12 |
Se ha observado también para ensayos realizados en cerdos que, ante dietas contaminadas con micotoxinas, aquellos animales a los que se les administro el producto AISEN tuvieron una ganancia media diaria de peso mejorada, siendo en un 17% para los casos de contaminación con aflatoxinas y una mejora del 36% en casos de raciones con presencia de altas concentraciones de zearalenonas y DON. Ante una contaminación con niveles elevados de fumonisina los cerdos en engorde suplementados con AISEN presentaron un índice de conversión entre un 7 a un 10% mejorado en comparación con aquellos animales sin tratamiento alguno.
De esta forma, el uso de AISEN permitirá reducir los riesgos que implican las micotoxinas presentes en las materias primas destinadas a alimentación animal, no solo en relación al estado sanitario de los animales, sino también provocando un impacto positivo para el mantenimiento y mejoramiento de índices relacionados con la producción y las ganancias económicas del sistema. En la actualidad, Iberoamérica tiene la posibilidad de mirar al mundo y ser un fuerte competidor si aprovecha las oportunidades presentes.
Oportunidades para Iberoamérica ante la crisis del mercado porcino Chino
China es el país con mayor cantidad de cabezas de cerdo en el mundo, estimándose para el inicio del año 2019 una producción anual de 441 millones de animales. Sin embargo, ante el avance de la epidemia relacionada con la peste porcina africana se estima que, en el último año, esta potencia mundial ha sufrido la pérdida de entre 150 a 200 millones de cabezas. Una producción anual de 54 millones de toneladas podría haber atravesado un descenso del 30%.
Dada la situación planteada, China ha mirado al mercado iberoamericano como su potencial fuente de recursos para suplir las bajas en su producción. Es así que en Argentina por ejemplo, un acuerdo bilateral ha permitido que se habiliten inversiones cercanas a los 27 mil millones de dólares en los próximos 4 a 8 años para generar exportaciones de carne de cerdos y derivados por más de 20mil millones de dólares anuales. Es por ello, que Argentina pasaría a producir de 6 millones a aproximadamente 100 millones de cabezas anuales en el plazo de los próximos 5 a 8 años.
Estas modificaciones también han tenido impacto en Chile. Para el primer mes del 2020 se determinó un crecimiento de las exportaciones de carne de cerdo del 72%, generando un aumento en las ganancias de 34.9 millones de dólares más que el período anterior. Perú y Colombia también han visto oportunidad ante esta situación. A fines de 2019 y principios del 2020 se han encontrado negociando el ingreso de carne de cerdo a China. La producción de carne de cerdo en estos países se encuentra vinculada a su consumo, que se estima en unos 7kg para por persona para Perú y los 11.2kg para Colombia, quienes buscan abastecer y contribuir al país asiático que mantiene un consumo de 82kg per cápita anual. Brasil convirtió a China en el principal destino de sus exportaciones durante el 2019, donde las mismas aumentaron en 21.100 toneladas, lo que representa un aumento del 51% en base a los volúmenes promedios mantenidos en estas gestiones. Por su parte México, que es el octavo exportador de cerdos a nivel mundial, ha buscado duplicarlas ante la crisis en China, donde se estima que aumentarán de 30mil a 60mil toneladas debido a la creciente demanda en los últimos meses.
Dr. Martín Quero
Veterinary Area Manager
MINERVET S.A.




